La escritura, como el pensamiento, es un ejercicio que acaba por olvidarse si no se practica. Señaló Aristóteles que los seres humanos somos animales de hábitos: somos lo que nos acostumbramos (y desacostumbramos) a hacer. En la última década, con la masiva introducción de la tecnología en aulas de colegios, institutos y universidades, los aparatos electrónicos están cobrando un protagonismo que debemos cuestionar si no deseamos que las nuevas generaciones queden instrumentalizadas por el instrumento, si no queremos perder nuestra independencia y, aún más, nuestra libertad.
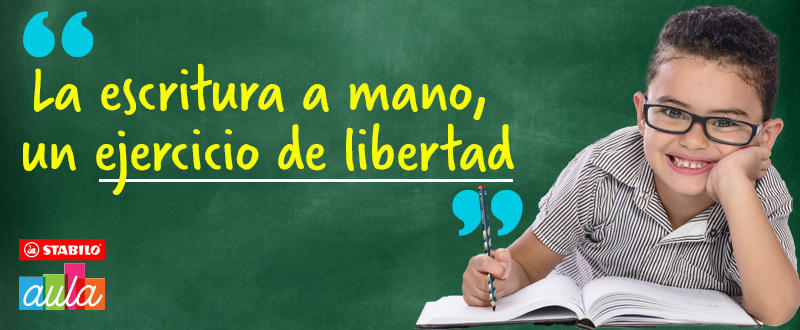
La escritura a mano es una forma única de reconectar con el mundo a través de nuestro propio cuerpo, pues nos hace caer en la cuenta de la bella fragilidad de nuestra vida, del encanto de lo irrepetible. Cuando escribimos a mano podemos equivocarnos, nos vemos expuestos al error, a la tachadura, a la mancha. Quedan marcas, huellas imborrables. Al contrario, la pantalla del teléfono, de la tablet o del ordenador es una superficie inmaculada, lisa e impoluta que no admite la imprecisión ni la inexactitud: en la pantalla podemos suprimir los restos de nuestros desaciertos, como si nada hubiera ocurrido. Sin dejar rastro humano. Las máquinas no admiten el error, siempre se puede volver atrás.
Por eso, agarrar un bolígrafo y escribir a mano nos revela más aspectos sobre la existencia que numerosas lecciones de antropología. Al escribir, nos cercioramos de que esa vuelta atrás que nos ofrecen las máquinas no es posible, que debemos aceptar y superar nuestros errores y que, además, resulta tan hermoso como necesario reconocer el componente de dificultad y fragilidad de cualquier biografía. Por eso, escribir a mano es una escuela de vida, una enseñanza insustituible de que la existencia humana es vulnerable y no se deja medir, constreñir ni prever por ningún manual de instrucciones. La vida, como la escritura, es lo que siempre está por hacer, es un proyecto abierto: una hoja en blanco.
Además, mediante la escritura a mano cobramos consciencia del nexo entre nuestra mente y nuestro cuerpo, desarrollamos capacidades cognitivas básicas como la memoria o la percepción, potenciamos la creatividad, desarrollamos nuestra atención ante el imperio de la hiperestimulación de nuestra actualidad, nos da autonomía frente a un mundo lleno de ruido, fomenta el análisis pausado y mejora la comunicación y la capacidad lingüística. Por si fuera poco, escribir a mano es terapéutico, ya que detenemos las prisas propias de nuestra cultura de la inmediatez y nos instala en el tiempo del sosiego, alejándonos de las garras del estrés y de la enfermiza aceleración.
Hay actividades que, por su propia naturaleza, no pueden estar expuestas al apremio y la impaciencia: el amor, la lectura, el paseo. La escritura a mano es una de ellas. Más aún, escribir es una actividad filosófica. Al escribir con un lápiz o un bolígrafo sobre el papel, somos nosotros, a través de nuestro cuerpo, quienes nos situamos ante el abismo del trazo por delinear. En un momento como el actual, en el que nos han acostumbrado a reaccionar sin reflexionar, la escritura a mano crea un paréntesis en la realidad y nos invita a echar un vistazo en nuestro interior: quién soy yo, qué deseos tengo, hacia dónde quiero encaminarme, qué puedo hacer por cuanto me rodea.
Retomar el hábito de la escritura a mano supone el comienzo de la reconquista de nuestra libertad, en un escenario en el que la urgencia, el dominio de la tecnología, el alboroto mediático y la polarización se aceptan como monedas de curso legal. Cuando escribimos, nos hacemos partícipes del mundo no sólo como pasivos espectadores, sino como agentes, es decir, como individuos responsables que deciden asumir el papel de su voluntad y determinación en la conformación de la realidad.
Cuando, en algunas clases, pido a mis estudiantes que retiren los dispositivos electrónicos y que sólo tengan en la mesa bolígrafo y papel, suceden cosas inesperadas: comienzan a mirarse, se intrigan, se interpelan, tocan sus codos esperando la indicación del profesor y, lo más importante, se entusiasman porque se les va a pedir algo imprevisto en cuyo desarrollo serán los protagonistas. Las redes sociales, los algoritmos y el auge de las inteligencias artificiales nos tienen acostumbrado al absolutismo de lo igual y lo homogéneo: encontramos lo que esperamos encontrar en la publicidad, en nuestros teléfonos y dispositivos. No hay lugar para la sorpresa.
Escribir a mano nos reconcilia con el aspecto novedoso de nuestra vida, con lo siempre por descubrir, con la ilusión de lo insospechado, de lo espontáneo. No deberíamos preguntarnos qué ganamos cuando escribimos a mano, sino qué perderíamos si dejáramos de hacerlo. Quizá, lo más innovador en la enseñanza y en la educación sea conservar las actividades que nos recuerdan que todo está, siempre, por hacer. Que el papel en blanco es el escenario del mundo. Que el bolígrafo es nuestra libertad. Y que, en fin, la escritura es el titubeante e inevitable recorrido de nuestra vida.
Sobre la autoría:
Carlos Javier González Serrano es profesor de Filosofía y Psicología en Secundaria y Bachillerato, orientador, director cultural y colaborador habitual en medios de comunicación.

